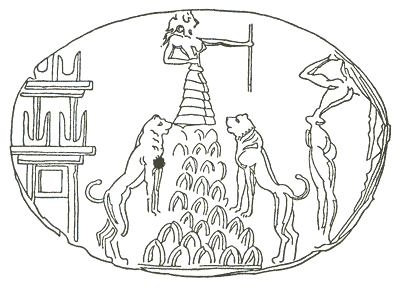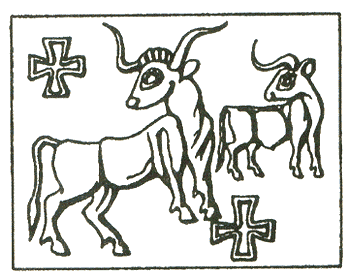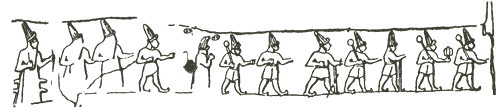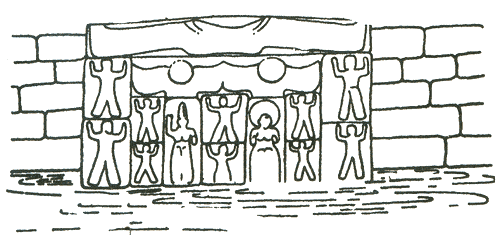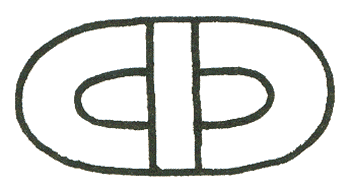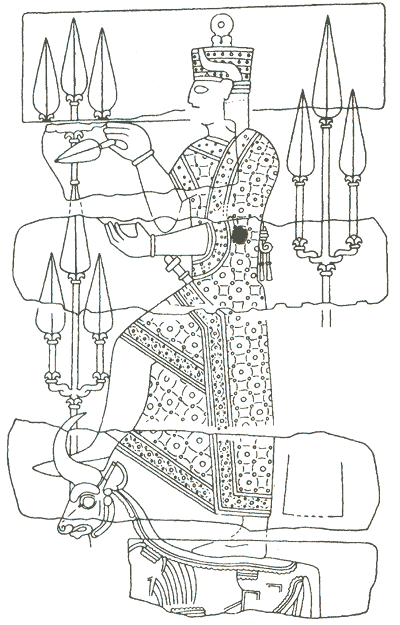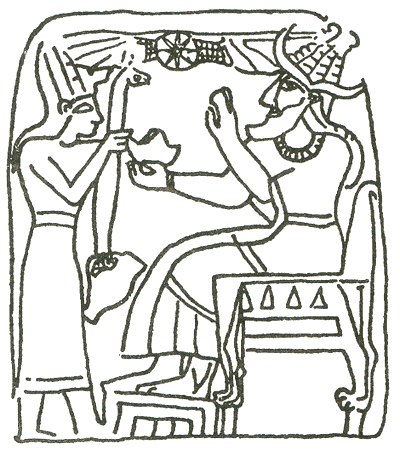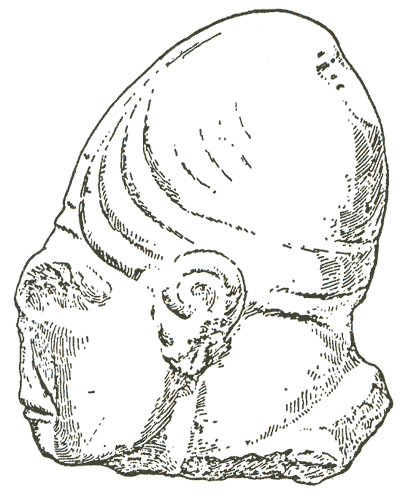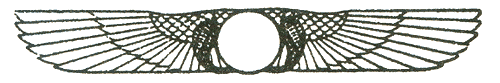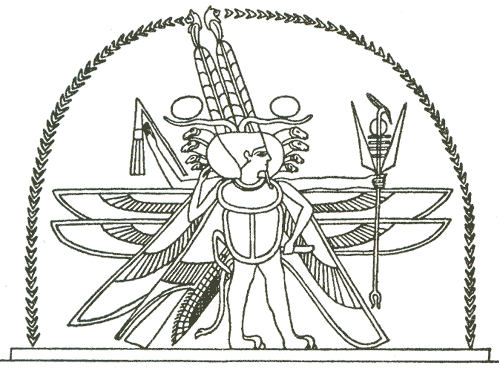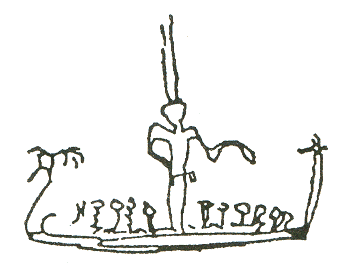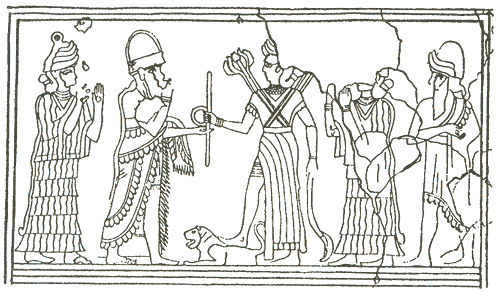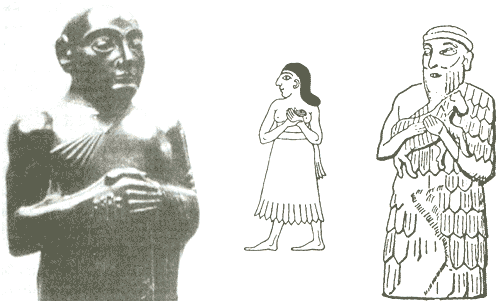|
3 - DIOSES DEL
CIELO Y DE LA TIERRA
¿Cómo pudo ser que, después de cientos de miles o millones de años
de penosa y lenta evolución, todo cambiara de forma tan abrupta y
completa, y, con tres empujones -alrededor de 11000-7400-3800 a.C-,
los primitivos cazadores y recolectores nómadas se transformaran en
agricultores y alfareros, en constructores de ciudades, ingenieros,
matemáticos, astrónomos, metalúrgicos, comerciantes, músicos,
jueces, médicos, escritores, bibliotecarios o sacerdotes? Se podría
ir todavía más allá para hacer una pregunta aún más básica,
magníficamente planteada por el profesor Robert J. Braidwood (Prehistoric
Men): «Después de todo, ¿por qué ocurrió? ¿Por qué todos los seres
humanos no estamos viviendo todavía como se vivía en el Mesolítico?»
Los sumerios, la gente por la cual vino a ser esta civilización tan
repentina, tenían una respuesta preparada. La resumieron en una de
las decenas de miles de inscripciones mesopotámicas encontradas:
«Todo lo que se ve hermoso, lo hicimos por la gracia de los dioses».
Los dioses de Sumer. ¿Quiénes eran?
¿Eran los dioses sumerios como los dioses griegos, que vivían en una
gran corte, de festín en el Gran Salón de Zeus en los cielos-Olimpo,
cuyo homólogo en la tierra era el monte más alto de Grecia, el Monte
Olimpo?
Los griegos ofrecían una imagen antropomórfica de sus dioses, con un
aspecto físico similar al de los hombres y las mujeres mortales
y con un carácter humano. Podían mostrarse felices, irritados o
celosos; hacían el amor, discutían y luchaban; y procreaban como
eres humanos, teniendo descendencia a través de la relación sexual,
entre ellos o con humanos.
Eran inalcanzables y, sin embargo, siempre se estaban mezclando en
los asuntos humanos. Podían ir de aquí para allá a una velocidad de
vértigo, aparecer y desaparecer; tenían armas poco comunes y de un
inmenso poder. Cada uno tenía una función específica y, como
consecuencia, cualquier actividad humana podía padecer o
beneficiarse de la actitud del dios encargado de esa actividad en
particular; por tanto, los rituales de culto y las ofrendas a los
dioses estaban destinados a ganarse su favor.
La principal deidad de los griegos durante la civilización helénica
fue Zeus, «Padre, de Dioses y Hombres», «Señor del Fuego Celestial».
Su principal arma y símbolo era el rayo. Era un «rey» en la tierra
que había descendido de los cielos; alguien que tomaba decisiones y
dispensaba bien y mal a los mortales, pero cuyo ámbito original
estaba en los cielos.
No fue ni el primer dios sobre la Tierra, ni tampoco el primero en
haber estado en los cielos. Mezclando teología con cosmología para
crear lo que los estudiosos llaman mitología, los griegos creían que
en un principio fue el Caos; después, aparecieron Gea (la Tierra) y
su consorte Urano (los cielos). Gea y Urano tuvieron doce hijos los.
Titanes, seis varones y seis hembras. Aunque sus legendarias hazañas
tuvieron lugar en la Tierra, se daba por cierto que tenían una
contraparte astral.
Crono, el más joven de los titanes varones, emergió como figura
principal en la mitología olímpica. Alcanzó la supremacía entre los
titanes a través de la usurpación, después de castrar a su padre,
Urano. Temiendo a los otros titanes, Crono los hizo prisioneros y
los desterró. Por todo esto, su madre lo maldijo y lo condenó a
sufrir el mismo destino que su padre, y a ser destronado por uno de
sus propios hijos.
Crono se casó con su hermana Rea, con la que tuvo tres hijos y tres
hijas: Hades, Poseidón y Zeus; Hestia, Deméter y Hera. Una vez más,
el destino había marcado que el hijo más joven sería el que
depondría a su padre, y la maldición de Gea se convirtió en realidad
cuando Zeus derrocó a Crono, su padre.
Pero parece ser que el golpe de estado no estuvo exento de
problemas. Durante muchos años hubo batallas entre los dioses, y se
originó toda una hueste de seres monstruosos. La batalla decisiva
fue entre Zeus y Tifón una deidad con forma de serpiente. Él combate
alcanzó a grandes zonas, tanto de la Tierra como de los cielos. El
lance final tuvo lugar en el Monte Casio, en los límites entre
Egipto y Arabia, parece ser que en algún lugar de la Península del
Sinaí. (Fig. 21)

Tras su victoria, Zeus fue reconocido como dios supremo. Sin
embargo, tenía que compartir el control con sus hermanos. Por
elección (o, según otra versión, echándolo a suertes), a Zeus se le
dio el control de los cielos; para el hermano mayor, Hades, se
acordó el Mundo Inferior; y al mediano, Poseidón, se le dio el
dominio de los mares.
Aunque, con el tiempo, Hades y su territorio se convirtieron en
sinónimo del Infierno, su ambiente original era algún lugar «por
allí abajo» que abarcaba tierras pantanosas, áreas desoladas y
tierras regadas por enormes ríos. A Hades se le describía como «el
invisible» -frío, distante, severo; impasible ante la oración o los
sacrificios. Poseidón, por otra parte, se le veía con frecuencia
aferrando su símbolo (el tridente). Aunque soberano de los mares, se
le tenía también por señor de las artes metalúrgicas y escultóricas,
así como por un habilidoso mago o prestidigitador. Mientras que a
Zeus se le representaba en la tradición griega y en la leyenda como
a alguien muy estricto con la Humanidad -hasta el punto de que, en
cierta ocasión, llegó a tramar la aniquilación del género humano-, a
Poseidón se le tenía por un amigo de la Humanidad y un dios
dispuesto a hacer lo imposible por ganarse las alabanzas de los
mortales.
Los tres hermanos y sus tres hermanas, todos ellos hijos de Crono y
de su hermana Rea, conformaron la parte más antigua del Círculo
Olímpico, el grupo de los Doce Grandes Dioses. Los otros seis fueron
todos descendientes de Zeus, y los relatos griegos trataban en gran
medida de sus genealogías y relaciones.
Las deidades de ambos sexos que tenían por padre a Zeus tuvieron por
madre a diferentes diosas. Casándose al principio con una diosa
llamada Metis, Zeus tuvo una hija, la gran diosa Atenea. Ella era la
encargada del sentido común y de la maniobra, de ahí que fuera la
Diosa de la Sabiduría. Pero, además, al ser la única deidad
principal que permaneció junto a Zeus durante su combate con Tifón
(el resto de dioses había huido), Atenea adquirió también cualidades
marciales y se convirtió en Diosa de la Guerra. Era la «perfecta
doncella», y no se convirtió en esposa de nadie; pero algunos
cuentos la relacionan frecuentemente con su tío Poseidón, y, aunque
la consorte oficial de éste era la diosa que fue Dama del Laberinto
de la isla de Creta, su sobrina Atenea fue su amante.
Zeus se casó después con otras diosas, pero sus hijos no se
cualificaron para entrar en el Círculo Olímpico. Cuando Zeus se puso
a darle vueltas al serio asunto de tener un heredero varón, se
empezó a fijar en sus hermanas. La mayor era Hestia. Según todos los
relatos, era algo así como una reclusa; quizás demasiado vieja o
demasiado enferma para ser objeto de actividades matrimoniales, por
lo que Zeus no necesitó demasiadas excusas para dirigir su atención
sobre Déméter, la mediana, Diosa de la Fertilidad. Pero, en vez de
un hijo, Deméter le dio una hija, Perséfone, que acabaría
convirtiéndose en esposa de su tío Hades, compartiendo con él su
dominio sobre el Mundo Inferior.
Decepcionado por no tener un hijo varón, Zeus se volvió hacia otras
diosas en busca de consuelo y de amor. Con Armonía tuvo nueve hijas.
Después, Leto le dio una hija y un hijo, Ártemis y Apolo, que
entraron inmediatamente en el grupo de las deidades principales.
Apolo, como primogénito de Zeus, era uno de los dioses más grandes
del panteón helénico, temido tanto por hombres como por dioses. Era
el intérprete de la voluntad de su padre Zeus ante los mortales y,
de ahí, la máxima autoridad en materia de ley religiosa y de culto
en el templo. Siendo el representante de la moral y de las leyes
divinas, propugnaba la purificación y la perfección, tanto
espiritual como física.
El segundo hijo varón de Zeus, nacido de la diosa Maya, fue Hermes,
patrón de los pastores, guardián de rebaños y manadas. Menos
importante y poderoso que su hermano Apolo, Hermes estaba más cerca
de los asuntos humanos; cualquier golpe de buena suerte se le
atribuía a él. Como Dador de Cosas Buenas, era el que se encargaba
del comercio, patrón de mercaderes y viajeros. Pero su principal
papel en el mito y en la épica fue el de heraldo de Zeus, Mensajero
de los Dioses.
Impulsado por determinadas tradiciones dinásticas, Zeus todavía
precisaba tener un hijo de una de sus hermanas, por lo que se fijó
en la más joven, Hera. Al casarse con ella por los ritos del Sagrado
Matrimonio, Zeus la proclamó Reina de los Dioses, es decir, Diosa
Madre. Pero el matrimonio, bendecido con un hijo, Ares, y dos hijas,
se vio zarandeado constantemente por las infidelidades de Zeus, así
como por los rumores de infidelidad por parte de Hera, que arrojó
algunas dudas acerca del verdadero parentesco de otro hijo, Hefesto.
Ares fue introducido inmediatamente en el Círculo Olímpico de los
doce dioses principales, y se convirtió en el teniente jefe de Zeus,
en un Dios de la Guerra. Se le representaba como el Espíritu de las
Matanzas, aunque estaba lejos de ser invencible; combatiendo del
lado de los troyanos en la Guerra de Troya, sufrió una herida que
sólo Zeus pudo curar.
Hefesto, por otra parte, tuvo que esforzarse en su camino hasta la
cima olímpica. Era el Dios de la Creatividad; a él se le atribuían
el fuego de la forja y el arte de la metalurgia. Era el divino
artífice, creador de objetos, tanto prácticos como mágicos, para
hombres y dioses. Las leyendas dicen que nació cojo, y que, por
esto, su madre, Hera, lo rechazó enfurecida. Otra versión más
creíble dice que fue Zeus el que desterró a Hefesto -por las dudas
sobre su parentesco-, pero que Hefesto utilizó sus poderes creativos
mágicos para obligar a Zeus a darle un asiento entre los Grandes
Dioses.
Las leyendas dicen también que, en cierta ocasión, Hefesto hizo una
red invisible para que cayera sobre el lecho de su esposa en caso de
que calentara sus sábanas un amante intruso. Quizás necesitaba esta
protección, dado que su esposa y consorte era Afrodita, Diosa del
Amor y la Belleza. Era de lo más natural que muchos relatos de amor
se construyeran en torno a ella; y, en muchos de estos cuentos, el
seductor era Ares, hermano de Hefesto. (Uno de los hijos de este
amor ilícito fue Eros, Dios del Amor.)
Afrodita fue incluida en el Círculo Olímpico de los Doce, y las
circunstancias de su admisión arrojan cierta luz sobre nuestro tema.
Afrodita no era hermana de Zeus, ni tampoco su hija, y, sin embarcas
no se le pudo ignorar. Afrodita había venido de las costas asiáticas
del Mediterráneo que miran a Grecia (según el poeta griego Hesiodo,
llegó a través de Chipre); y reivindicando una gran antigüedad se le
atribuyó su origen a los genitales de Urano. De este modo, y
genealógicamente, iba una generación por delante de Zeus, siendo,
por decirlo de algún modo, hermana de su padre, además de la
personificación del castrado Progenitor de los Dioses.
(Fig. 22)
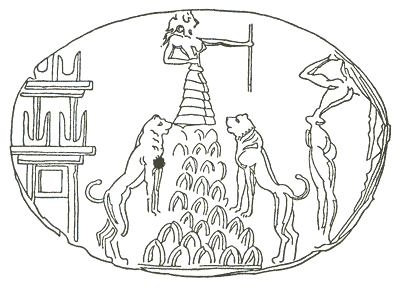
Por tanto, Afrodita tenía que ser incluida entre los dioses
olímpicos. Pero su número total, doce, parece ser que no se podía
sobrepasar. La solución fue ingeniosa: añadir uno dejando caer a
uno. Dado que a Hades se le había dado potestad sobre el Mundo
Inferior y no permanecía entre los Grandes Dioses del Monte Olimpo,
se creó una plaza que, de un modo admirablemente práctico, permitió
a Afrodita sentarse en el exclusivo Círculo de los Doce.
Parece también que el número doce era una exigencia que funcionaba
de dos maneras: no podía haber más de doce olímpicos, pero tampoco
menos de doce. Esto queda patente en las circunstancias que llevaron
a la admisión de Dioniso en el Círculo Olímpico. Éste era hijo de
Zeus, nacido de la fecundación de su propia hija, Sémele. Con el fin
de ocultarlo de la ira de Hera, Dioniso fue enviado a tierras muy
lejanas (llegando incluso a la India), introduciendo el cultivo de
la vid y la elaboración del vino allá donde iba. Mientras tanto, en
el Olimpo quedó una plaza libre. Hestia, la hermana mayor de Zeus,
débil y vieja, fue totalmente excluida del Círculo de los Doce. Fue
entonces cuando Dioniso volvió a Grecia y se le permitió ocupar la
plaza. Una vez más, había doce olímpicos.
Aunque la mitología griega no es muy clara en cuanto a los orígenes
de la humanidad, las leyendas y las tradiciones proclamaban la
ascendencia divina de héroes y reyes. Estos semidioses conformaban
el lazo entre el destino humano -los afanes diarios, la dependencia
de los elementos, las plagas, la enfermedad, la muerte- y un pasado
dorado en el que sólo los dioses vagaban por la Tierra. Y, aunque
muchos de los dioses habían nacido en la Tierra, el selecto Círculo
de los Doce Olímpicos representaba el aspecto celestial de los
dioses. En la Odisea, se decía que el Olimpo original se hallaba en
el «puro aire superior». Los Doce Grandes Dioses originales eran
Dioses del Cielo que habían bajado a la Tierra; y representaban a
los doce cuerpos celestes de la «bóveda del Cielo».
Los nombres latinos de los Grandes Dioses, dados cuando los romanos
adoptaron el panteón griego, aclaran sus asociaciones astrales: Gea
era la Tierra; Hermes, Mercurio; Afrodita, Venus; Ares, Marte;
Crono, Saturno; y Zeus, Júpiter. Siguiendo la tradición griega, los
romanos vieron a Júpiter como un dios del trueno cuya arma era el
rayo; al igual que los griegos, los romanos lo asociaron con el
toro.
(Fig. 23)

En la actualidad, hay un acuerdo generalizado en que los cimientos
de la civilización griega se pusieron en la isla de Creta, donde
floreció la cultura minoica desde alrededor del 2700 a.C. hasta el
1400 a.C. Entre los mitos y las leyendas minoicos, destaca por su
importancia el mito del minotauro. Este ser, medio hombre, medio
toro, era hijo de Pasífae, la esposa del rey Minos, y de un toro.
Los descubrimientos arqueológicos han confirmado el extenso culto
minoico al toro, y en algunos sellos cilíndricos se representa a
éste como a un ser divino, acompañado por una cruz que, para
algunos, sería una estrella o un planeta no identificados. De ahí
que se haya conjeturado que el toro al que daban culto los minoicos
no fuera una criatura terrestre común, sino un Toro Celestial -la
constelación de Tauro-, en conmemoración de algunos sucesos
ocurridos cuando, durante el equinoccio de primavera, el Sol
apareció por esa constelación, alrededor del 4000 a.C.
(Fig. 24)
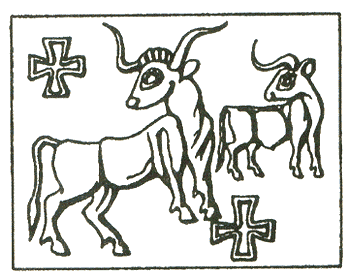
Según la tradición griega, Zeus llegó a la Grecia continental vía
Creta, adonde había llegado en su huida (atravesando el
Mediterráneo) tras el rapto de Europa, la hermosa hija del rey de la
ciudad fenicia de Tiro. Lo cierto es que, cuando la inscripción
minoica más antigua fue descifrada al fin por Cyrus H. Gordon,
resultó ser «un dialecto semita de las costas orientales del
Mediterráneo».
De hecho, los griegos nunca afirmaron que sus dioses olímpicos
llegaran directamente a Grecia desde los cielos. Zeus llegó a través
del Mediterráneo, vía Creta. Se decía que Afrodita había llegado por
mar desde Oriente Próximo, vía Chipre. Poseidón (Neptuno para los
romanos) trajo con él el caballo desde Asia Menor. Atenea trajo «el
fértil olivo» a Grecia desde las tierras de la Biblia.
No cabe duda de que la religión y las tradiciones griegas llegaron a
tierra firme griega desde Oriente Próximo, vía Asia Menor y las
islas del Mediterráneo. Es ahí donde inserta las raíces su panteón;
es ahí donde debemos buscar los orígenes de los dioses griegos, y su
relación astral con el número doce.
El hinduismo, la antigua religión de la India, considera los Vedas
-composiciones de himnos, fórmulas sacrificiales y otros dichos
pertenecientes a los dioses- como escrituras sagradas, «de origen no
humano». Los mismos dioses los escribieron, dice la tradición hindú,
en la era que precedió a la presente. Pero, con el paso del tiempo,
un número cada vez mayor de los 100.000 versos originales, que iba
pasando por transmisión oral de generación en generación, se fue
perdiendo y confundiendo. Al final, un sabio escribió los versos que
quedaban, dividiéndolos en cuatro libros y confiándoselos a cuatro
de sus discípulos principales, para que preservara un Veda cada uno.
Cuando, durante el siglo xix, se empezaron a descifrar y a
comprender las lenguas muertas y a establecer conexiones entre
ellas, los estudiosos se dieron cuenta de que los Vedas estaban
escritos en un antiquísimo idioma indoeuropeo, predecesor de la
lengua raíz india, el sánscrito, pero también del griego, el latín y
otras lenguas europeas. Cuando al fin pudieron leer y analizar los
Vedas, se sorprendieron al ver la extraña similitud que había entre
los relatos de los dioses védicos y los de la antigua Grecia.
Los dioses, contaban los Vedas, eran todos miembros de una gran,
pero no necesariamente pacífica, familia. En medio de relatos de
ascensos a los cielos y descensos a la Tierra, de batallas aéreas,
de portentosas armas, de amistades y rivalidades, matrimonios e
infidelidades, parecía existir una preocupación básica por guardar
un registro genealógico -un quién es el padre de quién y quién era
el primogénito de quién. Los dioses de la Tierra tenían su origen en
los cielos; y las principales deidades, incluso en la Tierra,
seguían representando a los cuerpos celestes.
En épocas primitivas, los Rishis («los antiguos fluentes»)
«fluyeron» celestialmente, poseídos de unos poderes irresistibles.
De ellos, siete fueron los Grandes Progenitores. Los dioses Rahu
(«demonio») y Ketu («desconectado») formaban una vez un único cuerpo
celestial que intentaba unirse a los dioses sin permiso; pero el
Dios de la Tormentas lanzó su arma flamígera contra él, partiéndolo
en dos trozos: Rahu, la «Cabeza del Dragón», que atraviesa sin cesar
los cielos en busca de venganza, y Ketu, la «Cola del Dragón». Mar-Ishi,
ascendiente de la Dinastía Solar, dio a luz a Kash-Yapa («aquel que
es el trono»). Los Vedas le describen como a alguien bastante
prolífico; pero la sucesión dinástica sólo prosiguió a través de sus
diez hijos con Prit-Hivi («madre celestial»).
Como cabeza de la dinastía, Kash-Yapa era también el jefe de los
devas («los brillantes») y llevaba el título de Dyaus-Pitar («padre
brillante»). Junto con su consorte y sus diez hijos, la familia
divina componía los doce Adityas, dioses que estaban asignados a un
signo del zodiaco y a un cuerpo celeste cada uno.
El cuerpo celeste de Kash-Yapa era «la estrella brillante»; Prit-Hivi
representaba a la Tierra. Después, estaban los dioses cuyos homólogos
celestes eran el Sol, la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y
Saturno.
Con el tiempo, el liderazgo del panteón de doce pasó a Varuna, el
Dios de las Extensiones Celestiales. Varuna era omnipresente y
omnisciente; uno de los himnos que se le entonaban a él se lee casi
como un salmo bíblico:
Él es el que hace brillar al sol en los cielos,
y los vientos que soplan son su aliento.
Él ha ahuecado las cuencas de los ríos;
éstos fluyen por su mandato.
Él ha hecho las profundidades de los mares.
Su reinado también llegó, más pronto o más tarde, a un fin. Indra,
el dios que mató al «Dragón» celestial, reclamó el trono después de
matar a su padre. Él era el nuevo Señor de los Cielos y Dios de las
Tormentas. El rayo y el trueno eran sus armas, y tenía como epíteto
el de Señor de los Ejércitos. Sin embargo, tuvo que compartir su
dominio con sus dos hermanos. Uno era Vivashvat, que fue el
progenitor de Manu, el primer Hombre. El otro era Agni
(«encendedor»), que trajo el fuego a la Tierra desde los cielos,
para que la Humanidad pudiera usarlo industrialmente.
Las similitudes entre los panteones védico y griego son obvias. Los
cuentos relativos a las principales deidades, así como los versos
que tratan de multitud de otras deidades menores -hijos, esposas,
hijas, amantes- son, evidentemente, duplicados (u originales) de los
cuentos griegos. No cabe duda de que Dyaus acabó significando Zeus;
Dyaus-Pitar, Júpiter; Varuna, Urano; y así sucesivamente. Y, en
ambos casos, el Círculo de los Grandes Dioses era siempre de doce,
no importa los cambios que tuvieran lugar en la sucesión divina.
¿Cómo pudo surgir tal similitud en dos zonas tan distantes, tanto en
lo geográfico como en lo temporal?
Los expertos creen que, en algún momento durante el segundo milenio
a.C, un pueblo que hablaba una lengua indoeuropea y que debía de
estar centrado en el norte de Irán o en la zona del Cáucaso, se
embarcó en grandes migraciones. Un grupo fue hacia el sudeste, a la
India. Los hindúes les llamaron arios («hombres nobles»). Trajeron
con ellos los Vedas como relatos orales, alrededor del 1500 a.C.
Otra oleada de esta migración indoeuropea fue hacia el oeste, hacia
Europa. Algunos dieron la vuelta al Mar Negro y entraron en Europa a
través de las estepas rusas. Pero la ruta principal que siguió este
pueblo para, junto con sus tradiciones y su religión, llegar a
Grecia fue la más corta: Asia Menor. De hecho, algunas de las más
antiguas ciudades griegas no se encuentran precisamente en la Grecia
continental, sino en el extremo occidental de Asia Menor.
Pero, ¿quiénes eran estos indoeuropeos que eligieron Anatolia como
hogar? Poco hay en el conocimiento occidental que pueda arrojar luz
sobre este asunto.
Una vez más, la única fuente disponible -además de fiable-demostró
ser el Antiguo Testamento. Ahí encontraron los expertos varias
referencias a los «Hititas» como el pueblo que habitaba en las
montañas de Anatolia. A diferencia de la enemistad que refleja el
Antiguo Testamento por los cananeos y otros vecinos cuyas costumbres
eran consideradas como una «abominación», a los hititas se les veía
como amigos y aliados de Israel. Betsabé, deseada por el rey David,
era la esposa de Urías el hitita, uno de los oficiales del ejército
del rey David. El rey Salomón, que forjó alianzas casándose con las
hijas de reyes extranjeros, tomó como esposas a las hijas de un
faraón egipcio y de un rey hitita. En otro momento, un ejército
sirio invasor emprende la huida al oír el rumor de que «el rey de
Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los hititas
y a los reyes de los egipcios». Estas breves alusiones a los hititas
revelan la alta estima en la que se tenían, entre otros pueblos de
la zona, las habilidades militares de aquellos.
Cuando se descifraron los jeroglíficos egipcios y, posteriormente,
cuando se descifraron las inscripciones mesopotámicas, los expertos
se encontraron con numerosas referencias a una «Tierra de Hatti»,
que era un reino grande y poderoso de Anatolia. ¿Pudo no dejar
ningún rastro un reino tan importante?
Escudándose en las claves proporcionadas por los textos egipcios y
mesopotámicos, los estudiosos se embarcaron en una serie de
excavaciones en antiguos lugares de las regiones montañosas de
Anatolia. Y sus esfuerzos tuvieron recompensa: encontraron ciudades,
palacios, tesoros reales, tumbas reales, templos, objetos
religiosos, herramientas, armas y objetos artísticos de los hititas.
Pero, por encima de todo, se encontraron con muchas inscripciones,
tanto en escritura pictográfica como en cuneiforme. Los hititas
bíblicos habían cobrado vida.
Un monumento único que nos legó el Oriente Próximo de la antigüedad
es una talla en roca que hay en el exterior de la antigua capital
hitita (el lugar se llama en la actualidad Yazilikaya, que en turco
significa «roca inscrita»). Después de pasar a través de pórticos y
santuarios, el antiguo devoto entraba en una galería abierta al aire
libre, una abertura en medio de un semicírculo de rocas sobre las
que estaban representados, en procesión, todos los dioses de los
hititas.
Marchando desde la izquierda hay un largo desfile de deidades,
principalmente masculinas, organizado claramente en «compañías» de
doce. En el extremo izquierdo, es decir, al final de este asombroso
desfile, hay doce deidades que parecen idénticas y que portan todas
la misma arma.
(Fig. 25)

En el grupo de doce que hay en la mitad, algunas deidades parecen
más viejas, otras llevan diversas armas y hay dos que están
señaladas por un símbolo divino.
(Fig. 26)
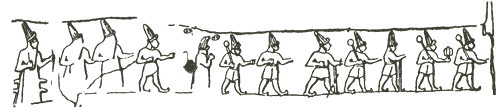
El tercer grupo de doce (el de delante) está claramente constituido
por las deidades masculinas y femeninas más importantes. Sus armas y
emblemas son más variados; cuatro tienen el divino símbolo celestial
por encima de ellos; dos tienen alas. En este grupo también hay
participantes no divinos: dos toros que sostienen un globo, y el rey
de los hititas, que lleva un casquete y que está de pie debajo del
emblema del Disco Alado.
(Fig. 27)

Desfilando desde la derecha había dos grupos de deidades femeninas;
sin embargo, las tallas están demasiado mutiladas para poder estar
seguros de su número original. Lo más probable es que no nos
equivoquemos al suponer que ellas también formaban dos «compañías»
de doce.
Ambas procesiones, la de la izquierda y la de la derecha, se
encontraban en un panel central que representaba, con toda claridad,
a los Grandes Dioses, pues a todos estos se les mostraba elevados,
de pie encima de las montañas, de los animales, de los pájaros o,
incluso, sobre los hombros de sus divinos asistentes.
(Fig. 28)

Muchos esfuerzos invirtieron los expertos (por ejemplo, E. Laro-che,
Le Panthéon de Yazilikaya) para determinar los símbolos jeroglíficos
de las representaciones, así como, de los textos parcialmente
legibles y de los nombres de dioses que estaban tallados en las
rocas, los nombres, títulos y papeles de las deidades que aparecían
en la procesión. Pero está claro que el panteón hitita, también,
estaba gobernado por los doce «olímpicos». Los dioses menores
estaban organizados en grupos de doce, y los Grandes Dioses sobre la
Tierra estaban asociados con doce cuerpos celestes.
Pero, que el panteón hitita estuviera gobernado por el «número
sagrado» doce, queda confirmado por otro monumento de esta cultura,
un santuario de piedra encontrado cerca de la actual Beit-Zehir. En
él, se representa con toda claridad a la divina pareja rodeada por
otros diez dioses, sumando doce en total.
(Fig. 29)
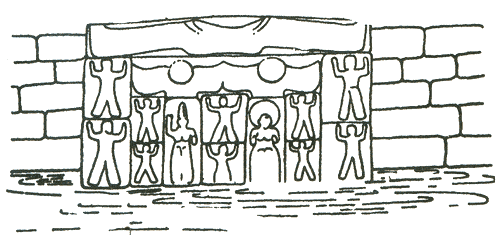
Los descubrimientos arqueológicos demuestran concluyentemente que
los hititas adoraban a dioses que eran «del Cielo y de la Tierra»,
interrelacionados entre sí y organizados en una jerarquía
genealógica. Unos eran grandes dioses «de antaño», que eran
originariamente de los cielos. Su símbolo, que en la escritura
pictográfica hitita significaba «divino» o «dios celestial», tenía
el aspecto de un par de gafas de protección
(Fig. 30),
y solía aparecer sobre sellos redondos, como parte de un objeto
parecido a un cohete.
(Fig. 31)
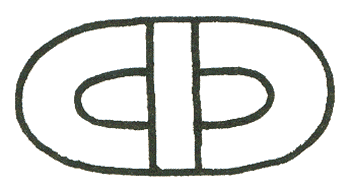

Ciertamente, había otros dioses presentes, no sólo sobre la Tierra
sino entre los hititas, actuando como soberanos supremos de la
tierra, nombrando a los reyes humanos e instruyéndolos en cuestiones
de guerra, tratados y otros temas internacionales.
Encabezando a los físicamente presentes dioses hititas había una
deidad llamada Teshub, que significaba «el que sopla el viento».
Era, por consiguiente, lo que los expertos llaman un Dios de las
Tormentas, relacionado con los vientos, el trueno y el rayo. Se le
apodaba también Taru («toro»). Al igual que los griegos, los hititas
representaban también algún tipo de culto al toro; y, al igual que
Júpiter más tarde, Teshub era representado como Dios del Trueno y
del Rayo, montado sobre un toro.
(Fig. 32)

Los textos hititas, como las posteriores leyendas griegas, relatan
la batalla que tuvo que afrontar su deidad jefe con un monstruo para
consolidar su supremacía. Un texto, llamado por los expertos «El
Mito de la Muerte del Dragón», identifica al adversario de Teshub
como el dios Yanka. No pudiendo derrotarle en la batalla, Teshub
recurre a los otros dioses en busca de ayuda, pero sólo una diosa
viene le presta asistencia, y se deshace de Yanka emborrachándolo en
una fiesta.
Los expertos, reconociendo en estos cuentos los orígenes de la
leyenda de San Jorge y el Dragón, se refieren al adversario herido
por el dios «bueno» como «el dragón». Pero lo cierto es que Yanka
significa «serpiente», y que los pueblos de la antigüedad
representaban al dios «malo» de este modo -como se puede ver en el
bajorrelieve hitita de la
(Fig. 33).

Como ya dijimos, Zeus también combatió no con un «dragón» sino con
un dios-serpiente. Como mostraremos más adelante, a estas antiguas
tradiciones sobre la lucha entre un dios de los vientos y una deidad
serpentina se les atribuía un profundo significado. Aquí, sin
embargo, sólo podemos recalcar que las batallas entre dioses por la
divina corona se relataban en los textos antiguos como hechos que,
incuestionablemente, habían tenido lugar.
Un largo y bien conservado relato épico hitita titulado «La Realeza
del Cielo» trata de este tema, el del origen celeste de los dioses.
El narrador de aquellos sucesos anteriores a los mortales invoca en
primer lugar a los doce «poderosos dioses de antaño», para que
escuchen su relato y sean testigos de su veracidad:
¡Que escuchen los dioses que están en el Cielo,
y aquellos que están sobre la oscura Tierra!
Que escuchen los poderosos dioses de antaño.
Quedando establecido así que los dioses de antaño eran tanto del
Cielo como de la Tierra, la epopeya hace una lista de los doce
«poderosos de antaño», los antepasados de los dioses; y, una vez
asegurada su atención, el narrador procede a relatar los sucesos que
llevaron a que el dios que era «rey del Cielo» viniera a «la oscura
Tierra»:
Antes, en los días antiguos, Alalu era rey del Cielo;
Él, Alalu, estaba sentado en el trono.
El poderoso Anu, el primero entre los dioses, de pie ante él,
se inclinaba ante sus pies, y ponía la copa en su mano.
Durante un total de nueve períodos, Alalu fue rey en el Cielo.
En el noveno período, Anu le dio batalla a Alalu.
Alalu fue derrotado, huyó ante Anu.
Descendió a la oscura Tierra.
Abajo, a la oscura Tierra fue;
en el trono se sentó Anu.
Así pues, la epopeya atribuye a la usurpación del trono la llegada
de un «rey del Cielo» a la Tierra. Un dios llamado Alalu fue
obligado a abandonar su trono (en algún lugar de los cielos), y a
huir para salvar su vida, «descendió a la oscura Tierra». Pero ése
no fue el final. El texto sigue relatando cómo Anu, a su vez, fue
destronado por un dios llamado Kumarbi (hermano de Anu, según
algunas interpretaciones).
No cabe duda de que esta epopeya, escrita mil años antes de que se
crearan las leyendas griegas, fue la precursora del relato del
destronamiento de Urano a manos de Crono, y del destronamiento de
Crono a manos de Zeus. Incluso el detalle de la castración de Crono
por parte de Zeus se encuentra en el texto hitita, pues eso es
exactamente lo que Kumarbi le hizo a Anu:
Durante un total de nueve períodos, Anu fue rey en el Cielo;
En el noveno período, Anu tuvo que hacer batalla con Kumarbi.
Anu consiguió soltarse de Kumarbi y huyó.
Huyó Anu, elevándose hacia el cielo.
Kumarbi salió tras él, y lo agarró por los pies;
tiró de él hacia abajo desde los cielos.
Le mordió los genitales, y la «Virilidad» de Anu,
al combinarse con las tripas de Kumarbi, se fundió como el bronce.
Según este antiguo relato, la batalla no terminó con una victoria
total. Aunque castrado, Anu se las apañó para huir hasta su Morada
Celeste, dejando a Kumarbi con el control de la Tierra. Mientras
tanto, la «Virilidad» de Anu produjo varias deidades en las tripas
de Kumarbi, deidades que, como Crono en las leyendas griegas, se vio
obligado a liberar. Uno de estos dioses fue Teshub, el dios supremo
de los hititas.
Sin embargo, iba a haber una batalla épica más antes de que Teshub
pudiera reinar en paz.
Al saber de la aparición de un heredero de Anu en Kummiya («morada
celestial»), Kumarbi preparó un plan para «crear un rival para el
Dios de las Tormentas». «Tomó el báculo con la mano y se puso en los
pies un calzado que le hacía rápido como los vientos», y fue desde
su ciudad Ur-Kish hasta la morada de la Dama de la Gran Montaña.
Cuando llegó,
Se le despertó el deseo;
durmió con la Dama Montaña;
su virilidad fluyó dentro de ella.
Cinco veces la tomó...
Diez veces la tomó.
¿Acaso Kumarbi era un rijoso? Tenemos razones para creer que había
muchas más cosas implicadas en ello. Suponemos que las leyes
sucesorias de los dioses eran de tal tipo que un hijo de Kumarbi con
la Dama de la Gran Montaña se hubiera podido reivindicar como
heredero legítimo al Trono Celestial; y eso explicaría que Kumarbi
«tomara» a la diosa cinco y diez veces, con el fin de asegurar la
concepción; como, de hecho, así fue, pues tuvo un hijo al que
Kumarbi llamó simbólicamente Ulli-Kummi («supresor de Kummiya» -la
morada de Teshub).
Kumarbi preveía que la batalla por la sucesión se entablaría en los
cielos. Al haber destinado a su hijo para eliminar a los de Kummiya,
Kumarbi diría de él:
¡Que ascienda hasta el Cielo por su realeza!
¡Que venza a Kummiya, la hermosa ciudad!
¡Que ataque al Dios de las Tormentas
y lo haga pedazos, como a un mortal!
Que derribe a todos los dioses del cielo.
¿Acaso estas batallas de Teshub en la Tierra y en los cielos
tuvieron lugar cuando comenzaba la Era de Tauro, alrededor del 4000
a.C? ¿Era ésta la razón por la cual al vencedor se le concedió la
asociación con el toro? Y, por último, ¿hubo alguna conexión entre
estos sucesos y el comienzo, por la misma época, de la repentina
civilización de Sumer?
No cabe duda de que el panteón y los relatos de los dioses hitita-s
tienen sus raíces, ciertamente, en Sumer, en su civilización y en
sus dioses.
La historia del desafío de Ulli-Kummi al Trono Divino prosigue con
el relato heroico de batallas que, sin embargo, no resultan
decisivas. Incluso se da el caso de que la esposa de Teshub, Hebat,
intenta suicidarse ante el fracaso de su marido en derrotar a su
adversario. Al final, se hace una llamada a las deidades para que
medien en la disputa, y se convoca una Asamblea de Dioses,
encabezada por un «dios de antaño» llamado Enlil, y otro «dios de
antaño» llamado Ea que es convocado para que presente «las viejas
tablillas con las palabras del destino», unos antiguos registros
que, según parece, ayudarían a zanjar la disputa sobre la sucesión
divina.
Pero estos registros no consiguen resolver el conflicto, y Enlil
aconseja entonces otra batalla con el aspirante, si bien con la
ayuda de algunas armas muy antiguas. «Escuchad, dioses de antaño,
vosotros que conocéis las palabras de antaño», dice Enlil a sus
seguidores:
¡Abrid los antiguos almacenes
de los padres y los abuelos!
Sacad la lanza de Cobre Viejo
con la que se separó el Cielo de la Tierra;
y que corten los pies de Ulli-Kummi.
¿Quiénes eran los «dioses de antaño»? La respuesta es obvia, pues
todos ellos -Anu, Antu, Enlil, Ninlil, Ea, Ishkur- llevan nombres
sumerios. Incluso el nombre de Teshub -así como los nombres de otros
dioses hititas- se solía escribir con escritura sumeria para denotar
su identidad. Por otra parte, los nombres de algunos de los lugares
citados en la acción eran también los de antiguos lugares sumerios.
Los estudiosos cayeron en la cuenta de que los hititas adoraban, de
hecho, un panteón de origen sumerio, y de que el ruedo en el que se
desarrollaban los relatos de los «dioses de antaño» era Sumer. Sin
embargo, esto era sólo parte de un descubrimiento mucho mayor. No
sólo resultaba que la lengua hitita estaba basada en diversos
dialectos indoeuropeos, sino que también estaba sujeta a una
sustancial influencia acadia, tanto en la manera de hablarla como de
escribirla. Dado que el acadio era el idioma internacional del mundo
antiguo en el segundo milenio a.C, su influencia sobre el hitita se
puede racionalizar de algún modo.
¡Pero lo que provocó un profundo asombro entre los expertos fue el
descubrir, durante el transcurso de las labores de desciframiento
del hitita, la amplia utilización de signos pictográficos, sílabas
e, incluso, palabras completas sumerias! Además, resultaba obvio que
el sumerio era el idioma que utilizaban para las enseñanzas
superiores. El sumerio, en palabras de O. R. Gurney (The Hittites),
«se estudiaba intensivamente en Hattu-Shash (la capital), donde se
han encontrado diccionarios sumerio-hitita... Muchas de las sílabas
asociadas con los signos cuneiformes en el período hitita son en
realidad palabras sumerias de las que (los hititas) habían olvidado
el significado... En los textos hititas, los escribas solían cambiar
palabras comunes hititas por sus correspondientes sumerias o
babilonias».
Ahora bien, cuando los hititas llegaron a Babilonia, en algún
momento antes del 1600 a.C, hacía ya mucho que los sumerios habían
desaparecido de la escena de Oriente Próximo. ¿Cómo, entonces, su
lengua, su literatura y su religión pudieron dominar otro gran reino
en otro milenio y en otra parte de Asia?
El puente, según han descubierto recientemente los expertos, lo
estableció otro pueblo: los hurritas.
Citados en el Antiguo Testamento como horitas o joritas («pueblo
libre»), dominaron los extensos territorios que se abren entre Sumer
y Acad, en Mesopotamia, y el reino de los hititas, en Anatolia. En
la parte norte de sus tierras estaban las antiguas «tierras de los
cedros», de donde países limítrofes y lejanos obtenían sus mejores
maderas. En el este, ocupaban los actuales campos petrolíferos de
Iraq; sólo en una ciudad, Nuzi, los arqueólogos no sólo encontraron
las habituales estructuras y construcciones, sino también miles de
documentos legales y sociales de gran valor. En el oeste, la
soberanía y la influencia de los hurritas se extendía hasta la costa
mediterránea, y abarcaba a los grandes centros del comercio, la
industria y la enseñanza de la época, como Carchemish y Alalakh.
Pero las sedes de su poder, los principales centros de las antiguas
rutas comerciales y sus más venerados santuarios se encontraban en
el corazón que había «entre los dos ríos», en la bíblica Naharayim.
Su capital más antigua (aún por descubrir) estaba en algún lugar a
orillas del río Khabur. Su principal centro comercial, junto al río
Balikh, era la bíblica Jarán, la ciudad en la que la familia del
patriarca Abraham se estableció en su camino desde Ur, en el sur de
Mesopotamia, hasta la Tierra de Canaán.
Documentos reales egipcios y mesopotámicos se referían al reino
hurrita como Mitanni, y lo trataban en pie de igualdad, como una
potencia cuya influencia iba más allá de sus fronteras inmediatas.
Los hititas llamaban a sus vecinos hurritas «Hurri». Sin embargo,
algunos expertos han señalado que esta palabra también se podría
leer como «Har» y (como G. Contenau en La Civilisation des Hittites
et des Hurrites du Mitanni) han sugerido la posibilidad de que, en
el nombre «Harri», «uno ve el nombre 'Ary' o arios de este pueblo».
No hay duda de que los hurritas eran de origen ario o indoeuropeo.
En sus inscripciones, invocaban a varias de sus deidades por sus
nombres védicos «arios», sus reyes llevaban nombres indoeuropeos y
su terminología militar y caballeresca derivaba del indoeuropeo. B. Hrozny, que en la década de 1920 dirigió un trabajo para desentrañar
los registros hititas y hurritas, fue incluso más lejos al llamar a
los hurritas «los más antiguos de los hindúes».
Los hurritas dominaron cultural y religiosamente a los hititas. Los
textos mitológicos hititas han resultado ser de procedencia hurrita,
e incluso los relatos épicos de los héroes prehistóricos semidivinos
eran de origen hurrita. Ya no existen dudas: los hititas adquirieron
de los hurritas su cosmología, sus «mitos», sus dioses y su panteón
de doce.
Esta triple conexión, la que hay entre los orígenes arios, el culto
hitita y las fuentes hurritas de estas creencias, está notablemente
bien documentada en la oración hitita de una mujer por la vida de su
marido enfermo. Dirigiendo sus súplicas a la diosa Hebat, esposa de
Teshub, la mujer rezaba:
Oh, diosa del Disco Naciente de Arynna,
mi Señora, Dueña de las Tierras de Hatti,
Reina del Cielo y de la Tierra..
En el país de Hatti, tu nombre es
«Diosa del Disco Naciente de Arynna»;
pero en la tierra que tú hiciste,
en la Tierra del Cedro,
portas el nombre de «Hebat».
Aun con todo esto, la cultura y la religión adoptada y transmitida
por los hurritas no era indoeuropea. Ni siquiera su lengua era,
realmente, indoeuropea. Indudablemente, había elementos acadios en
la lengua, la cultura y las tradiciones hurritas. El nombre de su
capital, Washugeni, era una variante del semita resh-eni («donde
comienzan las aguas»). Al Tigris le llamaban Aranzakh, que, según
creemos, procedería de la frase acadia «río de los cedros puros».
Los dioses Shamash y Tashmetum se convirtieron en los hurritas
Shimiki y Tashimmetish, y así con otras cosas.
Pero, dado que la cultura y la religión acadias no eran más que una
evolución de las tradiciones y creencias originales sumerias, lo que
los hurritas absorbieron y transmitieron, de hecho, fue la religión
de Sumer. Que éste fuera el caso, se hace evidente por el uso
frecuente de nombres divinos, epítetos y signos escritos sumerios.
Los relatos épicos, ya ha quedado claro, eran los relatos de Sumer;
los «lugares donde moraban» los dioses de antaño eran ciudades
sumerias; la «lengua de antaño» era la lengua de Sumer. Incluso el
arte hurrita era un duplicado del arte sumerio, tanto en formas como
en temas y símbolos.
¿Cuándo y cómo «mutaron» los hurritas a causa del «gen» sumerio?
Las evidencias sugieren que los hurritas, que eran los vecinos
septentrionales de Sumer y Acad en el segundo milenio a.C, se
mezclaron en realidad con los sumerios durante el milenio anterior.
Es un hecho demostrado que los hurritas estaban presentes y activos
en Sumer en el tercer milenio a.C, y que tenían posiciones
importantes en Sumer durante su último período de gloria, es decir,
durante la tercera dinastía de Ur. Existen evidencias que indican
que los hurritas dirigían y manejaban la industria del tejido por la
cual Sumer (y, en especial, Ur) era famosa en la antigüedad. Los
renombrados mercaderes de Ur debieron ser hurritas en su mayoría.
Durante el siglo XIII a.C, por la presión de vastas migraciones e
invasiones (entre las que habría que incluir la de los israelitas
desde Egipto hasta Canaán), los hurritas se retiraron a la zona
septentrional de su reino, establecieron su nueva capital cerca del
Lago Van y le pusieron a su reino el nombre de Urartu («Ararat»).
Allí adoraron a un panteón encabezado por Tesheba (Teshub),
representándolo como a un dios vigoroso, con un casquete con
cuernos, de pie sobre el símbolo de su culto, el toro.
(Fig. 34) Su
principal santuario tuvo por nombre Bitanu («casa de Anu») y se
consagraron a construir su reino, «la fortaleza del valle de Anu».
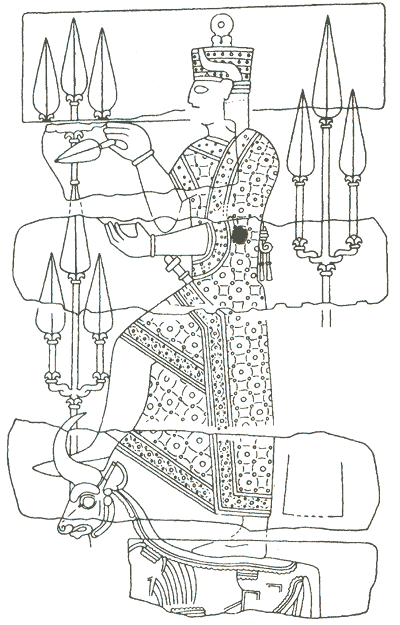
Y Anu, como veremos, era el Padre de los Dioses sumerio.
¿Y qué hay de la otra avenida por la cual llegaron a Grecia los
relatos y el culto de los dioses, la que llegó desde las costas
orientales del Mediterráneo, vía Creta y Chipre?
Las tierras que forman hoy Israel, Líbano y el sur de Siria, y que
formaban la franja sudoeste del antiguo Creciente Fértil, estaban
habitadas por pueblos que podríamos agrupar bajo el nombre de
cananeos. Una vez más, todo lo que se sabía de ellos hasta hace poco
aparecía en referencias (normalmente adversas) del Antiguo
Testamento y de inscripciones fenicias dispersas. Los arqueólogos
estaban empezando a conocer a los cananeos cuando, de pronto, dos
descubrimientos salieron a la luz: ciertos textos egipcios de Luxor
y Saqqara, y, mucho más importante, unos textos históricos,
literarios y religiosos desenterrados en un importante centro
cananeo. El lugar, llamado en la actualidad Ras Shamra, en la costa
siria, era la antigua ciudad de Ugarit.
La lengua de las inscripciones de Ugarit, el cananeo, era lo que los
expertos llaman el semita occidental, una rama del grupo de lenguas
entre las que se incluyen el primitivo acadio y el actual hebreo. De
hecho, cualquiera que conozca el hebreo puede leer las inscripciones
cananeas con relativa facilidad. El lenguaje, el estilo literario y
la terminología muestran reminiscencias del Antiguo Testamento, y la
escritura es la misma que la del hebreo israelita.
El panteón que se revela en los textos cananeos tiene muchas
similitudes con el posterior panteón griego. A la cabeza del panteón
cananeo, cómo no, hay un dios supremo llamado El, una palabra que
era, al mismo tiempo, el nombre personal del dios y el término
genérico de «alta deidad». El era la autoridad última en todo tipo
de asuntos, tanto humanos como divinos. Ab Adam («padre del hombre»)
era su título; el Bondadoso, el Misericordioso era su epíteto. Era
el «creador de todo lo creado, y el único que podía conceder la
realeza».
Los textos cananeos («mitos» para la mayoría de los expertos)
representaban a El como a un sabio, un dios anciano que se mantenía
al margen de los asuntos cotidianos. Su morada era remota, en la
«cabecera de los dos ríos», el Tigris y el Eufrates. Allí debía de
estar, sentado en su trono, recibiendo emisarios y contemplando los
problemas y las disputas que los otros dioses le presentaban.
Una estela encontrada en Palestina representa a un dios anciano
sentado en un trono al que una deidad más joven le sirve una bebida.
El dios que está sentado lleva un tocado cónico adornado con cuernos
-una marca de los dioses, como ya vimos, desde tiempos
prehistóricos- y la escena está dominada por una figura simbólica,
una estrella alada, un emblema omnipresente que nos vamos a ir
encontrando cada vez más. En términos generales, los expertos
aceptan que este relieve escultórico representa a El, el dios
supremo cananeo.
(Fig. 35)
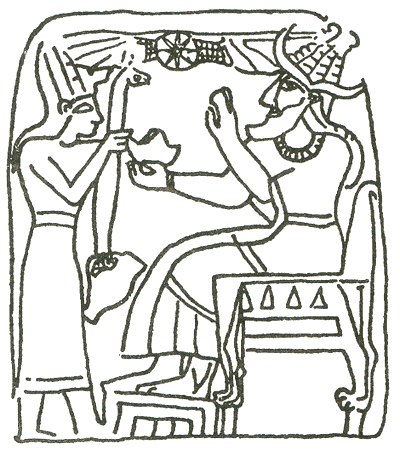
Sin embargo, El no fue siempre un señor de antaño. Uno de sus
epítetos era Tor (que significa «toro»), que, según creen los
estudiosos, vendría a hablarnos de sus proezas sexuales y de su
papel como Padre de los Dioses. Un poema cananeo titulado «El
Nacimiento de los Dioses Benévolos» nos representa a El en la costa
(probablemente desnudo), mientras dos mujeres están totalmente
hechizadas por el tamaño de su pene. Después, mientras un ave se asa
en la playa, El mantiene relaciones sexuales con las dos mujeres. De
este episodio nacen dos dioses, Shahar («amanecer») y Shalem
(«finalización» o «crepúsculo»).
Éstos no fueron sus únicos hijos, ni siquiera los más importantes
(de los que, parece ser, había siete). Su hijo principal fue Baal
-una vez más, el nombre personal de la deidad, además del término
general que significa «señor». Al igual que hacían los griegos en
sus relatos, los cananeos hablaban de los desafíos que solía
plantear el hijo a la autoridad y la soberanía de su padre. Al igual
que El, su padre, Baal era lo que los estudiosos llaman un Dios de
las Tormentas, un Dios del Trueno y del Rayo. El sobrenombre de Baal
era Hadad («el agudo»). Sus armas eran el hacha de guerra y la
lanza-rayo; su animal de culto, al igual que el de El, era el toro,
y, también como El, se le representaba con un tocado cónico adornado
con un par de cuernos.
A Baal también se le llamaba Elyon («supremo»), es decir, el
príncipe reconocido, el evidente heredero. Pero no había conseguido
este título sin luchar, en primer lugar con su hermano Yam
(«príncipe del mar»), y después con su hermano Mot. Un largo y
conmovedor poema, recompuesto a partir de numerosos fragmentos de
tablillas, comienza con la llamada al «Maestro Artesano» ante la
morada de El «en las fuentes de las aguas, en medio de las cabeceras
de los dos ríos»:
A través de los campos de El llega,
entra en el pabellón del Padre de los Años.
Ante los pies de El se inclina, cae,
se postra, rindiendo homenaje.
Se le ordena al Maestro Artesano que erija un palacio para Yam como
señal de su ascenso al poder. Envalentonado con esto, Yam envía sus
mensajeros a la asamblea de los dioses, para pedir que Baal se
postre ante él. Yam da instrucciones a sus emisarios para que se
muestren desafiantes y los dioses de la asamblea claudiquen. Hasta
El acepta la nueva alineación entre sus hijos. «Ba'al es tu esclavo,
Oh Yam», declara.
Sin embargo, la supremacía de Yam no iba a durar demasiado. Armado
con dos «armas divinas», Baal lucha con él y lo derrota, para,
inmediatamente, ser retado por Mot (su nombre significa «el que
hiere»). En este combate, Baal resulta vencido; pero su hermana Anat
se niega a aceptar la muerte de Baal como final. «Ella agarró a Mot,
el hijo de El, y con una espada lo hendió».
La destrucción de Mot lleva, según el relato cananeo, a la milagrosa
resurrección de Baal. Los estudiosos han intentado racionalizar el
hecho sugiriendo que el relato era sólo alegórico, que no
representaba otra cosa que la lucha anual en Oriente Próximo entre
los veranos cálidos y sin lluvias que resecan la vegetación y la
llegada de la época de lluvias con el otoño, que revive o «resucita»
la vegetación. Pero no hay duda de que el relato cananeo no estaba
pensado como una alegoría, que narraba lo que, por aquel entonces,
se tenía por hechos ciertos: de qué modo habían luchado entre ellos
los hijos de la deidad suprema, y cómo uno de ellos, desafiando a la
derrota, se convirtió en el heredero aceptado, provocando la alegría
de El:
El, el bondadoso, el misericordioso, se alegra.
Pone los pies en el escabel.
Abre la garganta y ríe;
levanta la voz y grita:
«¡Me sentaré y me pondré cómodo,
reposará el alma en mi pecho;
pues Ba'al el poderoso esta vivo,
pues el Príncipe de la Tierra existe!»
Así pues, Anat, según las tradiciones cananeas, se pone del lado de
su hermano el Señor (Baal) en su combate a vida o muerte con el
malvado Mot. No deja de ser obvio el paralelismo entre este relato y
el de la tradición griega de la diosa Atenea, al lado del dios
supremo Zeus en su lucha a vida o muerte con Tifón. Como ya vimos, a
Atenea se le llamó «la doncella perfecta», a pesar de haber tenido
multitud de amoríos ilícitos.
Del mismo modo, las tradiciones cananeas (que precedieron a las
griegas) empleaban el epíteto de «la Doncella Anat», y, a pesar de
esto, también hablaban de sus diversos amoríos, en especial, el que
mantenía con su propio hermano Baal. Uno de estos textos describe la
llegada de Anat a la morada de Baal en el Monte Zafón, y cuenta cómo
Baal se apresura en despedir a sus esposas para, después, echarse a
los pies de su hermana; ambos se miran a los ojos; se ungen
mutuamente los «cuernos»...
Él coge y se aferra a su matriz...
Ella coge y se aferra a sus «piedras»...
La doncella Anat... está hecha para concebir y dar a luz.
No resulta extraño, por tanto, que a Anat
se la representara tan a menudo completamente desnuda, para remarcar
sus atributos sexuales, como en la impresión de este sello, en el
que vemos a Baal, con casco, combatiendo con otro dios.
(Fig. 36)

Como en el caso de la religión griega y de sus precursoras directas,
el panteón cananeo tiene también una Diosa Madre, consorte oficial
del dios supremo. En este caso, se llamaba Ashera, en un evidente
paralelismo con la griega Hera. Astarté (la bíblica Ashtoreth) era
la homologa de Afrodita; su consorte frecuente era Athtar, que
estaba relacionado con un brillante planeta, y que, probablemente,
tenía su homólogo en Ares, el hermano de Afrodita. Había otras
deidades jóvenes, masculinas y femeninas, cuyos paralelismos
astrales o griegos son fácilmente conjeturables.
Pero, junto a estas deidades jóvenes, estaban los «dioses de
antaño», alejados de los asuntos mundanos, pero accesibles cuando
los mismos dioses se metían en problemas serios. Algunas de sus
esculturas, aun estando parcialmente dañadas, los muestran con
rasgos autoritarios, reconocibles como dioses por su tocado de
cuernos.
(Fig. 37)
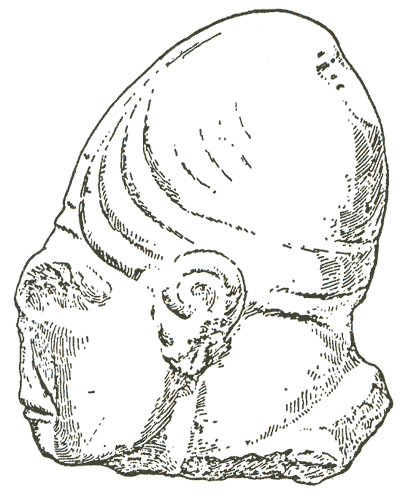
Pero, ¿de dónde sacaron su religión y su cultura los cananeos?
El Antiguo Testamento los considera parte de la familia de naciones
camitas, con raíces en las tierras cálidas (que es lo que cam
significa) de África, hermanos de los egipcios. Los objetos» y los
registros escritos desenterrados por los arqueólogos confirman la
estrecha afinidad entre ambos, así como las muchas similitudes entre
las deidades cananeas y egipcias.
A primera vista, los dioses de Egipto dan la sensación de ser una
incomprensible masa de actores sobre un escenario extraño, si nos
atenemos a la multitud de dioses nacionales y locales, al ingente
número de nombres y epítetos, y a la gran diversidad de sus roles,
emblemas y mascotas animales. Pero, si miramos más de cerca, nos
daremos cuenta de que, en esencia, no se diferenciaban de los dioses
de otras tierras del mundo antiguo.
Los egipcios creían en los Dioses del Cielo y de la Tierra, en
Grandes Dioses que se distinguían fácilmente de las multitudes de
deidades menores. G. A. Wainwright (The Sky-Religion in Egypt)
resumió las evidencias al demostrar que la creencia de los egipcios
en Dioses del Cielo que habían descendido a la Tierra era «sumamente
antigua». Algunos de los epítetos de estos Grandes Dioses -el Más
Grande de los Dioses, Toro del Cielo, Señor/Señora de las Montañas-
resultan familiares.
Aunque los egipcios utilizaban el sistema decimal en sus cálculos,
sus asuntos religiosos estaban gobernados por el sexagesimal sesenta
sumerio, y los temas celestiales estaban sujetos al divino número
doce. Los cielos fueron divididos en tres partes, con doce cuerpos
celestiales en cada una de ellas. El más allá se dividió en doce
partes. El día y la noche se dividieron en doce horas. Y todas estas
divisiones se equipararon con «compañías» de perros que, a su vez,
constaban de doce perros cada una.
A la cabeza del panteón egipcio estaba Ra («creador»), que presidía
una Asamblea de Dioses que ascendía a doce. Él había llevado a cabo
sus increíbles obras de creación en tiempos primitivos, creando a
Geb («Tierra») y Nut («cielo»). Después, hizo que crecieran plantas
en la Tierra, así como las criaturas que se arrastran; y,
finalmente, hizo al Hombre. Ra era un dios celestial invisible que
sólo se manifestaba de vez en cuando. Su manifestación era el Aten,
el Disco Celestial, representado como un Globo Alado.
(Fig. 38)
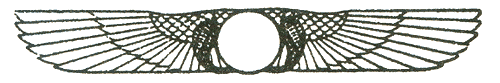
Según la tradición egipcia, la aparición y las actividades de Ra en
la Tierra estaban directamente relacionadas con el trono. Según esta
tradición, los primeros soberanos de Egipto no fueron hombres sino
perros, y el primer dios que reinó en Egipto fue Ra. Después, Ra
dividió el reino, dándole el Bajo Egipto a su hijo Osiris y el Alto
Egipto a su hijo Set. Pero Set hizo un plan para derrocar a Osiris
y, al final, consiguió darle muerte. Isis, hermana y esposa de
Osiris, recuperó el cuerpo mutilado de éste y lo resucitó. Después,
Osiris atravesó «las puertas secretas» y se unió a Ra en su sendero
celestial; su lugar en el trono de Egipto lo ocupó su hijo Horus, al
que, en ocasiones, se le representaba como un dios con alas y
cuernos.
(Fig. 39)
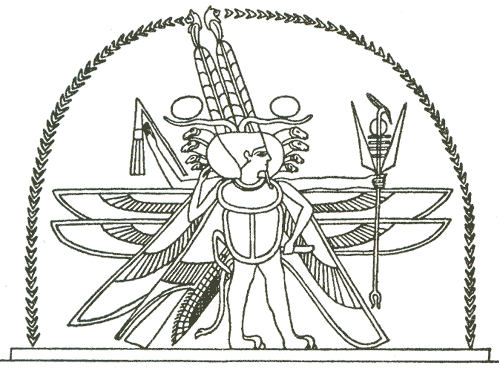
Aunque Ra era el más elevado en los cielos, en la Tierra era el hijo
del dios Ptah («el que desarrolla», «el que forja las cosas»). Los
egipcios creían que Ptah había elevado la tierra de Egipto desde
debajo de las aguas haciendo diques en el punto donde el Nilo
asciende. Decían que este Gran Dios había llegado a Egipto desde
algún otro lugar, y que no sólo se estableció en Egipto, sino
también en «la tierra montañosa y en la lejana tierra extranjera».
De hecho, los egipcios tenían por cierto que todos sus «dioses de
antaño» habían venido en barco desde el sur, y se han encontrado
muchos dibujos prehistóricos en roca que muestran a estos dioses de
antaño -a los que se les distingue por su tocado con cuernos-
llegando a Egipto en un barco.
(Fig. 40)
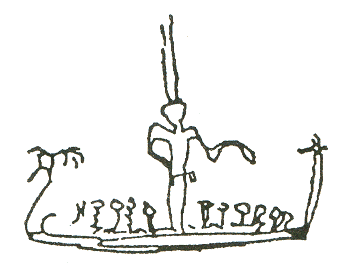
La única ruta marítima que llega a Egipto desde el sur es la que
viene por el Mar Rojo, y resulta significativo que el nombre egipcio
de este mar fuera el de Mar de Ur. En su expresión jeroglífica, el
signo de Ur significa «la lejana tierra extranjera en el este», por
lo que no se puede descartar que, en realidad, también se estuvieran
refiriendo a la sumeria Ur, que se encontraba en esa misma
dirección.
La palabra egipcia para «ser divino» o «dios» era NTR, que significa
«el que vigila». Curiosamente, éste es el significado exacto del
nombre de Sumer: la tierra de «los que vigilan».
La antigua idea de que la civilización pudo haber comenzado en
Egipto está descartada en la actualidad. En estos momentos, existen
muchas evidencias que indican que la organizada sociedad y
civilización egipcia, que comenzó medio milenio o más después de la
sumeria, extrajo su cultura, su arquitectura, su tecnología, su
escritura y otros muchos aspectos de una elevada civilización de
Sumer. Y el peso de la evidencia demuestra también que los dioses de
Egipto se originaron también en Sumer.
Los cananeos, parientes culturales y sanguíneos de los egipcios,
compartieron con ellos los mismos dioses. Pero, situados en la
franja de tierra que sirvió de puente entre Asia y África desde
tiempos inmemoriales, los cananeos también se vieron sometidos a
fuertes influencias semitas o mesopotámicas. Como los hititas en el
norte, los hurritas en el nordeste y los egipcios en el sur, los
cananeos no podían hacer alarde de un panteón original. Ellos,
también, adquirieron su cosmogonía, sus dioses y sus leyendas en
otra parte. Sus contactos directos con la fuente sumeria fueron los
amontas.
La tierra de los amoritas se encuentra entre Mesopotamia y las
tierras mediterráneas del occidente de Asia. Su nombre deriva de la
acadia amurru y de la sumeria martu («occidentales»), y no se les
trataba como a extraños, sino como a parientes que vivían en las
provincias occidentales de Sumer y Acad.
En las listas de funcionarios de los templos en Sumer han aparecido
nombres de origen amorita, y cuando Ur cayó ante los invasores
elamitas en los alrededores del 2000 a.C, un martu llamado IshbiIrra
reestableció la monarquía sumeria en Larsa y se propuso, como primer
objetivo, recuperar Ur y restaurar allí el gran santuario al dios
Sin. «Jefes» amoritas establecieron la primera dinastía
independiente en Asiría alrededor del 1900 a.C, y Hammurabi, que le
dio grandeza a Babilonia en los alrededores del 1800 a.C, fue el
sexto sucesor de la primera dinastía de Babilonia, que era amorita.
En la década de 1930, los arqueólogos se encontraron con la capital
de los amoritas, conocida como Mari. En un meandro del Eufrates,
donde la frontera de Siria corta el río en la actualidad, las
excavadoras sacaron a la luz una importante ciudad cuyos edificios
se habían construido y reconstruido una y otra vez entre el 3000 y
el 2000 a.C, sobre cimientos que datan de siglos atrás. Entre las
ruinas más antiguas había una pirámide escalonada y templos
dedicados a las deidades sumerias Inanna, Ninhursag y Enlil.
El palacio de Mari, sólo, ocupaba más dos hectáreas, y disponía de
una sala del trono pintada con los más sorprendentes murales, de
trescientas habitaciones diferentes, de cámaras de escribas y (lo
más importante para un historiador) más de veinte mil tablillas en
escritura cuneiforme, con asuntos que van desde la economía, el
comercio, la política y la vida social de aquellos tiempos, hasta
asuntos militares y de estado, así como, claro está, de la religión
de la tierra y de sus gentes. Una de las pinturas murales del gran
palacio de Mari representa la investidura del rey Zimri-Lim a manos
de la diosa Inanna (a la que los amoritas llamaban Ishtar).
(Fig. 41)
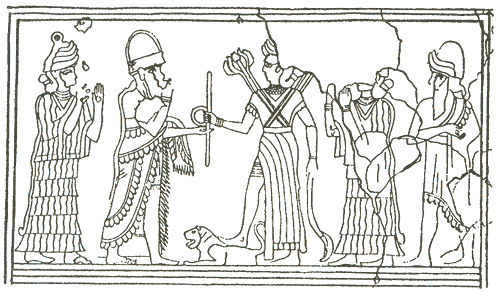
Como en el resto de panteones, la deidad suprema, físicamente
presente entre los amurru, era un dios del clima o de las tormentas
al que llamaban Adad -el equivalente del cananeo Baal («señor»)-y
apodaban Hadad. Su símbolo, como sería de esperar, era el rayo.
En los textos cananeos, a Baal se le suele llamar el «Hijo del
Dragón». Los textos de Mari hablan también de una deidad aún más
antigua llamada Dagan, un «Señor de la Abundancia» que, al igual que
El, se le tenía por un dios retirado, que se quejaba de cierta
ocasión en que no se le había consultado cómo había que conducirse
en determinada guerra.
Entre otros miembros del panteón estaban también el Dios Luna, al
que los cananeos llamaban Yerah, los acadios Sin y los sume-rios
Nannar; el Dios Sol, comúnmente llamado Shamash; y otras deidades
cuyas identidades no dejan lugar a dudas de que Mari fue un puente
(geográfico y cronológico) que conectó las tierras y los pueblos del
Mediterráneo oriental con las fuentes mesopotámicas.
Entre los descubrimientos hechos en Mari, como en cualquier otra
parte de las tierras de Sumer, había docenas de estatuas de las
mismas gentes: reyes, nobles, sacerdotes, cantantes.
Se les representaba invariablemente con las manos entrelazadas en
oración y con la mirada, helada para siempre, dirigida hacia sus
dioses.
(Fig. 42)
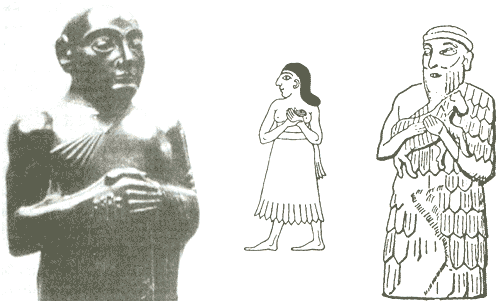
¿Quiénes fueron esos Dioses del Cielo y de la Tierra, divinos y, sin
embargo, humanos, encabezados siempre por un panteón o círculo
interno de doce deidades?
Hemos entrado en los templos de los griegos y los arios, de los
hititas y los hurritas, de cananeos, egipcios y amoritas. Hemos
seguido senderos que nos han llevado a través de continentes y
mares, y hemos seguido pistas que nos han llevado varios milenios
atrás.
Y los corredores de todos los templos nos han llevado hasta una
única fuente: Sumer
Regresar
|