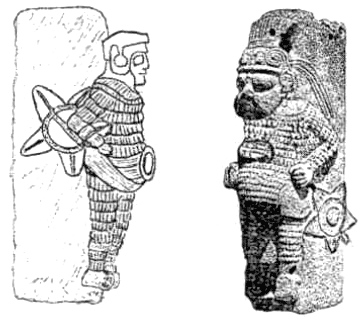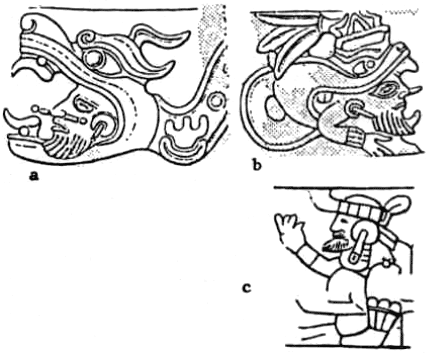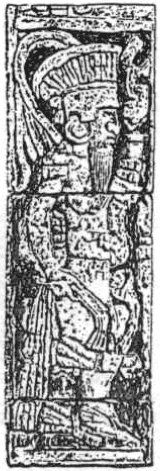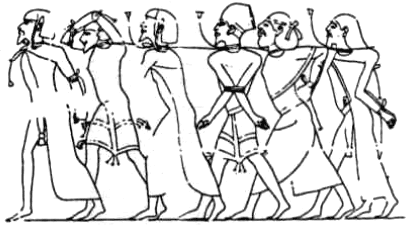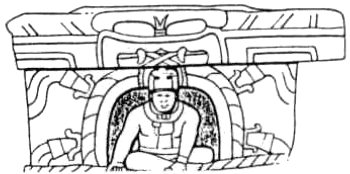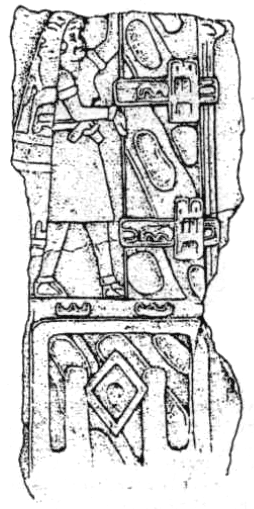|
La mayor parte de los restos visibles de aquella era de dominación maya están situados en la parte sur, lo que han dado en llamar el «Viejo Chichón». Es aquí donde están ubicados la mayor parte de los edificios descritos y dibujados por Stephens y Catherwood, y llevan nombres tan románticos como Akab-Dzib («lugar de la escritura oculta»), la Casa de las Monjas, el Templo de los Umbrales, etc.
Figura 38 Los últimos en ocupar (o, más bien, reocupar) Chichen Itzá antes de la llegada de los toltecas fueron los itzaes, tribu que algunos consideran parientes de los toltecas y otros ven como emigrantes del sur. Fueron ellos los que le dieron al lugar su actual nombre, que significa «La boca del pozo de los itzaes», y construyeron su propio centro ceremonial al norte de las ruinas mayas; los edificios más famosos del lugar, la gran pirámide central («el Castillo») y el observatorio (el Caracol) los construyeron ellos -luego se apoderarían de éstos los toltecas, que los reconstruirían cuando recrearon Tollan en Chichén Itzá.
El descubrimiento fortuito de una entrada permite al visitante de hoy pasar por el espacio que queda entre la pirámide de los itzaes y la de los toltecas, que cubre a la anterior, y ascender por la antigua escalinata hasta el santuario itzá, en donde los toltecas instalaron una imagen de Chacmool y de un jaguar.
Desde el exterior, sólo se puede ver la estructura tolteca, una pirámide que se eleva en nueve niveles (Fig. 38) hasta una altura de unos 56 metros. Consagrada al dios de la Serpiente Emplumada, Quetzalcóatl-Kukulcán, no sólo se le venera con ornamentos de serpientes emplumadas, sino también incorporando en la estructura diversos aspectos calendáricos, como la construcción en cada uno de los cuatro lados de la pirámide de una escalinata con 91 peldaños que, junto con el último «peldaño» o plataforma superior suman los días del año solar (91 x 4 + 1 = 365).
Otra estructura, llamada el Templo de los Guerreros, duplica literalmente la pirámide de los Atlantes de Tula, tanto por su ubicación y orientación como por su escalinata, las serpientes emplumadas de piedra que la flanquean, su decoración y sus esculturas.
Figura 39 Al igual que en Tula (Tollan), frente a esta pirámide-templo, al otro lado de la gran plaza, está el principal juego de pelota. Es una inmensa cancha rectangular de casi 190 metros de larga -la más grande de América Central. Altos muros se elevan a lo largo de sus costados, y en el centro de cada uno de ellos, a algo más de diez metros del suelo, sobresale un anillo de piedra decorado con tallas de serpientes entrelazadas. Para vencer en el juego, los jugadores tenían que lanzar una pelota maciza de caucho a través de los anillos.
Cada equipo lo componían siete jugadores; el equipo que
perdía pagaba un alto precio: su líder era decapitado. Unos paneles
de piedra, decorados con bajorrelieves que representaban escenas del
juego, se instalaban en toda la longitud de estas largas paredes. El
panel central de la pared oriental (Fig. 39) muestra todavía al
líder del equipo ganador (a la izquierda) sosteniendo la cabeza
cortada del líder del equipo perdedor.
Figura 40
Todo esto, junto con la diversidad y la vestimenta de los jugadores,
nos habla de un acontecimiento intertribal, si no internacional, de
gran importancia política y religiosa. El número de los jugadores
(siete), la decapitación del líder del equipo perdedor y el uso de
una pelota de caucho parecen remedar un relato mitológico del
Popol
Vuh en el que se da un combate entre dioses que adopta la forma de
una competición con una pelota de caucho. En ésta, se enfrentaban el
dios Siete-Macaw y sus dos hijos contra varios dioses celestes,
incluidos el Sol, la Luna y Venus. El hijo Siete-Huanaphu,
derrotado, era decapitado: «Se le separó la cabeza del cuerpo y cayó
rodando, se le sacó el corazón del pecho.» Pero, siendo un dios, se
le resucitó y se convirtió en un planeta.
En Babilonia, se leía todos los años el Enuma elish, la epopeya que describía la creación del Sistema Solar, como parte de las celebraciones de Año Nuevo; en ésta, se representaba la colisión celeste que llevó a la creación de la Tierra (el Séptimo Planeta) como la muerte y decapitación de la monstruosa Tiamat a manos del supremo dios babilónico Marduk.
Figura 41 El mito maya y su representación, haciéndose eco de los «mitos» de Oriente Próximo y sus representaciones, parecen haber conservado los elementos celestiales del relato y el simbolismo del número siete, en su relación con el planeta Tierra. Es significativo que en las imágenes mayas y toltecas que hay a lo largo de las paredes del juego de pelota, algunos jugadores lleven como emblema un disco solar, mientras que otros llevan el de la estrella de siete puntas (Fig. 41).
Es éste un símbolo celeste y no un emblema casual,
confirmado, según nuestra opinión, por el hecho de que por todas
partes en Chichén Itzá se puede ver la imagen de una estrella de
cuatro puntas en combinación con el símbolo del «ocho» para el
planeta Venus (Fig. 42a), y que en otros lugares del noroeste de
Yucatán, las paredes de los templos se decoraban con símbolos de
estrellas de seis puntas (Fig. 42b).
La explicación de los expertos de por qué tanto los mayas como los toltecas consideraban a Venus el octavo es porque lleva ocho años terrestres (8 x 365 = 2.920 días) repetir un alineamiento sinódico con Venus por sólo cinco órbitas de Venus (5 x 584 = 2.920 días).
Pero, si esto es así, Venus debería ser el «Cinco» y la Tierra el «Ocho».
Figura 42
El método sumerio nos parece mucho más elegante y preciso, y sugiere
que las representaciones mayas/toltecas seguían la iconografía de
Oriente Próximo; pues, como se puede ver, los símbolos encontrados
en Chichén Itzá y en otros muchos lugares de Yucatán son casi
idénticos a aquellos mediante los que se representaba a los
distintos planetas en Mesopotamia (Fig. 42c).
Una de ellas (Fig. 44) parece la homologa femenina del dios arriba descrito. Su escamado atuendo aparece también en varias estatuas y estatuillas de Jaina, una isla que se extiende cerca de la costa de esta parte noroccidental de Yucatán, en la cual se levantó un templo de lo más inusual.
La isla habría servido como necrópolis sagrada porque, según las leyendas, era el lugar del último descanso de Itzamna, el dios de los itzaes -un gran dios de antaño que habría llegado sobre las aguas para desembarcar allí, y cuyo nombre significaba «aquel cuyo hogar es el agua».
Figura 43
Figura 44
Los textos, las leyendas y las creencias religiosas se combinan, de
este modo, para señalar la costa del golfo de Yucatán como el lugar
en donde un ser divino o deificado habría desembarcado para crear
poblaciones y una civilización en aquellas tierras. Esta potente
combinación, estos recuerdos colectivos, debieron de ser el motivo
que impulsó a los toltecas a emprender el camino hasta este rincón
de Yucatán, y concretamente hasta Chichén Itzá, cuando emigraron en
busca de una reactivación y una purificación de sus creencias
originales; un regreso al lugar en donde todo había comenzado, y en
donde tendría que desembarcar de nuevo aquel dios que había dicho
que volvería desde el otro lado del mar.
Existen
evidencias de que el pozo se agrandó artificialmente y de que, en
otro tiempo, hubo una escalinata que llevaba hacia abajo. Aún se
pueden ver los restos de una plataforma y un santuario en la boca
del pozo; allí, según escribe el obispo Landa, se llevaban a cabo
ritos para honrar al dios del agua y las lluvias, se arrojaba a
doncellas en sacrificio y los fieles que se apiñaban alrededor
echaban ofrendas preciosas, preferiblemente de oro.
Figura 45
Sólo se encontraron alrededor de cuarenta esqueletos humanos; pero
los buzos sacaron miles de ricos objetos artísticos. Más de 3.400
estaban hechos de jade, una piedra semipreciosa que era la más
apreciada por mayas y aztecas. Entre los objetos había cuentas,
varillas nasales, tapones para los oído, botones, anillos,
pendientes, globos, discos, efigies, figurines... Más de 500 objetos
llevaban grabados en los que se representaba tanto a animales como a
personas. Entre estos últimos, algunos llevaban una visible barba
(Fig. 45 a, b), con un aspecto muy parecido al de las paredes del
templo del juego de pelota (Fig. 45c).
Figura 46
La identidad de esta gente con barba es un enigma; lo que es seguro es que no eran indígenas nativos, puesto que no les crecía el vello facial y, por lo tanto, no podían tener barba. Entonces, ¿quiénes eran estos forasteros?
Sus rasgos «semitas», o más bien mediterráneo
orientales (aún más destacados en los objetos de arcilla que llevan
imágenes faciales), han llevado a varios investigadores a
identificarlos como fenicios o «marinos judíos», que quizás
perdieron el rumbo y fueron llevados por las corrientes atlánticas
hasta las costas de Yucatán, cuando el rey Salomón y el rey fenicio Hiram juntaron sus fuerzas para enviar expediciones marítimas a
circundar África en busca de oro (hacia el 1000 a.C); o unos cuantos
siglos después, cuando los fenicios fueron ahuyentados de sus
ciudades portuarias en el Mediterráneo oriental, fundaron Cartago y
navegaron hasta África occidental.
Claro está que el primer argumento (propuesto con toda seriedad por famosos expertos) no hace más que llevar a esta pregunta: si los indígenas imitaban a alguna persona barbada, ¿de quién o quiénes se trataba?
Figura 48 Tampoco parece válida la explicación que afirma que se trata de unos cuantos supervivientes de naufragios. Las tradiciones nativas, al igual que la leyenda de Votan, nos hablan de viajes repetidos de exploración seguidos por asentamientos (la fundación de ciudades).
Las evidencias arqueológicas contradicen la idea de unos cuantos
supervivientes ocasionales arrojados a una playa singular. A los
Barbados, a los que se les ve en diversas actividades y
circunstancias, se les ha representado a lo largo de toda la costa
del golfo de México, en localidades del interior y hasta en la costa
del Pacífico. Y no se les representa estilizados, ni mitificados,
sino retratados como gente real.
Figura 49
¿Por qué, y cuándo, estos marinos mediterráneos llegaron a América?
Las pistas arqueológicas son desconcertantes, pues llevan a un
enigma aún mayor: los olmecas, y sus aparentes orígenes negros
africanos; pues, como se ve en muchas representaciones -como ésta,
de Alvarado, Veracruz (Fig. 50)-, los barbados y los olmecas se
encontraron, cara a cara, en los mismos dominios y en la misma
época.
Apareció a lo largo de la costa del golfo de México a comienzos del segundo milenio a.C., estaba en pleno florecimiento en alrededor de cuarenta lugares hacia el 1200 a.C. (algunos sostienen que hacia el 1500 a.C.) y, difundiéndose en todas direcciones, pero principalmente hacia el sur, dejó su huella por toda América Central hacia el 800 a.C.
Figura 50 La primera escritura en glifos de Centroamérica aparece en el reino de los olmecas; y lo mismo se puede decir del sistema numérico de puntos y barras. Las primeras inscripciones del calendario de la Cuenta Larga, con la enigmática fecha de comienzo en 3113 a.C; las primeras obras de arte escultórico grandiosas y monumentales; la primera utilización del jade; las primeras representaciones de armas o herramientas manuales; los primeros centros ceremoniales; las primeras orientaciones celestes -todo fueron consecuciones de los olmecas.
No es de sorprender que con tantos «primeros», algunos (como J- Soustelle, The Olmecs) hayan comparado la civilización olmeca en Centroamérica con la de los sumerios en Mesopotamia, que tienen todos los «primeros» del antiguo Oriente Próximo. Y, al igual que la civilización sumeria, los olmecas también aparecieron de repente, sin ningún precedente o período previo de avance gradual.
En sus textos, los sumerios describían su civilización como un regalo de los dioses, los visitantes a la Tierra que surcaban los cielos y, de ahí, que se les representara como seres alados (Fig. 51a). Los olmecas expresaron sus «mitos» en el arte escultórico, como en esta estela de Izapa (Fig. 51b) en la que un dios alado decapita a otro. Este relato en piedra es notablemente similar a otra representación sumeria (Fig. 51c).
¿Quiénes eran estas gentes que habían logrado tales hazañas? Apodados olmecas («pueblo del caucho»), debido a que su región en la costa del golfo era conocida por sus árboles de caucho, en realidad eran un enigma -forasteros en tierra extraña, forasteros de allende los mares, un pueblo que no sólo pertenecía a otra tierra, sino a otro continente.
En una zona de costas pantanosas en donde la piedra es rara, ellos crearon y dejaron tras de sí monumentos de piedra que asombran hasta en nuestros días; de éstos, los más desconcertantes son los que retratan a los propios olmecas.
Figura 51
Únicos en todos los aspectos, se trata de
gigantescas cabezas de
piedra esculpidas con una increíble habilidad y con herramientas
desconocidas. El primero en ver una de estas gigantescas cabezas fue
J. M. Melgar y Serrano, en Tres Zapotes, en el estado de Veracruz.
La describió en el Boletín de la Sociedad Geográfica y Estadística
Mexicana (en 1869) como «una obra de arte... una magnífica escultura
que lo que más sorprende es que parece representar a un etíope».
Unos dibujos anexos reproducían fielmente los rasgos negroides de la
cabeza (Fig. 52).
Cuando se desenterró la cabeza (Fig. 53), media casi 2.5 metros de alta y 6.4 de circunferencia, y pesaba alrededor de 24 toneladas. No cabe duda de que representa a un negroide africano con un visible casco. Con el tiempo, en La Venta se encontrarían mas cabezas, cada una con sus diferencias individuales y con cascos diferentes, pero con los mismos rasgos faciales.
Figura 52
Otras cinco de estas colosales cabezas se encontraron en la
década
de 1940 en San Lorenzo, un asentamiento olmeca a casi 100 kilometros
de La Venta. El descubrimientos lo hicieron las expediciones
arqueológicas dirigidas por Matthew Stirling y Philip Drucker. Y los
equipos de la Universidad de Yale que les siguieron, liderados por
Michael D. Coe, descubrieron más cabezas e hicieron lecturas de
radiocarbono que dieron fechas en torno al 1200 a.C. Esto significa
que la materia orgánica (en su mayor parte, carbón) encontrada en
aquel lugar, tenía aquella antigüedad; pero el lugar mismo y sus
monumentos bien podrían ser más antiguos. De hecho, el arqueólogo
mexicano Ignacio Bernal, que descubrió otra cabeza en Tres Zapotes,
data estas colosales esculturas hacia el 1500 a.C.
Cómo se extrajeron estos colosales bloques de piedra, cómo se transportaron y, por último, cómo se esculpieron y se erigieron en su destino, sigue siendo un misterio. Sin embargo, está claro que para los olmecas era muy importante conmemorar a sus líderes de esta manera. Viendo una galería de retratos de estas cabezas, se puede ver con claridad que se trataba de personas, todas ellas de la misma estirpe negroide africana, pero con sus propias personalidades y con diferentes tocados (Fig. 54).
Figura 54 Las escenas de enfrentamientos grabadas en las estelas de piedra (Fig. 55a) y otros monumentos (Fig. 55b) nos ofrecen una clara imagen de los olmecas como gente alta, de constitución fuerte, con cuerpos musculosos -«gigantes» en estatura, sin duda, a los ojos de la población indígena.
Pero, para que no supongamos que se trata sólo de unos cuantos líderes y no de la verdadera población de etnia negroide africana -hombres, mujeres y niños-, los olmecas dejaron tras ellos, esparcidas por una inmensa región de Centroamérica que va desde el golfo hasta la costa del Pacífico, centenares si no miles de representaciones de sí mismos.
Figura 55
En esculturas, en grabados en piedra, en bajorrelieves, estatuillas, siempre vemos las mismas caras de negro africano, como en los jades del cenote sagrado de Chichén Itzá o en las efigies de oro encontradas allí; en numerosas terracotas enconadas desde la isla de Jaina (una pareja de enamorados) hasta el centro y el norte de México, e incluso como jugadores de pelota (relieves de El Tajín); en la Fig. 56, se muestran unas cuantas.
En algunas terracotas (Fig. 57a), y aún más en las esculturas de piedra (Fig. 57b), se retrata a los olmecas sosteniendo bebés -un acto que debió de tener un significado especial para ellos.
Figura 56 Pero no son menos intrigantes los asentamientos en donde se encontraron las colosales cabezas y otras representaciones de los olmecas; su tamaño, magnitud y estructuras dejan ver la obra de unos colonizadores organizados, no la de unos cuantos náufragos fortuitos.
Figura 57 La Venta era en realidad una pequeña isla en una pantanosa región costera, que fue artificialmente conformada, rellenada de tierra y construida según un plan preconcebido. Los principales edificios, entre los que se incluye una inusual «pirámide» cónica, montículos alargados y circulares, estructuras, patios pavimentados, altares, estelas y otros elementos de factura humana, se dispusieron con una gran precisión geométrica a lo largo de un eje norte-sur que se extendía casi cinco kilómetros.
En un lugar carente de piedra, se utilizó una sorprendente variedad de ésta -cada una elegida por sus cualidades especiales- en la construcción de estructuras, monumentos y estelas, a pesar de que hubo que trasladarlas desde grandes distancias. Sólo la pirámide cónica precisó de 28.300 metros cúbicos de tierra.
Todo esto supondría un tremendo esfuerzo físico. También precisaba de un alto nivel de experiencia en arquitectura y mampostería, de lo cual no había precedente en Centroamérica. Obviamente, todos estos conocimientos debieron aprenderlos en algún otro lugar. Entre los extraordinarios descubrimientos de La Venta había un recinto rectangular que estaba circundado o vallado con columnas de basalto (el mismo material con el que se esculpieron las enormes cabezas).
El recinto protegía un sarcófago de piedra y una
cámara funeraria rectangular que también estaba techada y rodeada de
columnas de basalto. En el interior, varios esqueletos yacían sobre
una plataforma baja. En conjunto, este descubrimiento único, con su
sarcófago de piedra, parece haber sido el modelo para la igualmente
inusual
cripta de Pacal en Palenque. Al menos, la insistencia en el
empleo de grandes bloques de piedra, aun cuando tuvieran que ser
traídos desde tan lejos, para monumentos, esculturas conmemorativas
y enterramientos, debería servir de pista sobre el enigmático origen
de los olmecas.
La mayoría de los expertos supone que las zanjas se cavaron
para enterrar en ellas estos preciosos objetos de jade, pero los
suelos de serpentina también podrían estar sugiriendo que las zanjas
se construyeron mucho antes, con un propósito completamente
distinto; pero se utilizaron para enterrar unos objetos muy
apreciados, como esas extrañas hachas, una vez dejaron de
necesitarlos (y de necesitar las zanjas). No existen dudas de que
los olmecas abandonaron sus asentamientos hacia los comienzos de la
era cristiana, y que incluso intentaron enterrar algunas de sus
colosales cabezas. Quienquiera que llegara a sus poblados después,
lo hizo con ansias de venganza: algunas de las cabezas fueron
derribadas de sus bases, para después hacerlas rodar hasta los
pantanos; otras muestran marcas que denotan haber sido golpeadas.
En un estudio especial, de M. Popenoe-Hatch (Papers on Olmec and Maya Archeology N° 13, University of California), se llegó a la conclusión de que,
Unos inicios en el 2000 a.C. harían de La Venta el «centro sagrado»
más antiguo de Centroamérica, precediendo a
Teotihuacán salvo por la
época legendaria en que sólo los dioses moraban allí. Aún así, puede
que no sea ésa la verdadera fecha en que los olmecas llegaron allí
tras cruzar los mares, pues su Cuenta Larga comienza en el 3113 a.C;
pero sí indica en qué medida se adelantaron a civilizaciones más
famosas, como los mayas o los aztecas.
Figura 58
Podríamos proseguir largamente con la descripción de lugares olmecas
-hasta el momento, se han descubierto alrededor de cuarenta. En
todas partes, además del arte monumental y de los edificios de
piedra, hay montículos por docenas y otras evidencias de movimientos
de tierra deliberados.
Figura 59
En conjunto, las capacidades, las escenas, las herramientas, parece
que nos llevan a una conclusión: los olmecas eran mineros, venidos
al Nuevo Mundo para extraer algunos metales preciosos -probablemente
oro, quizá también algún otro mineral extraño.
Figura 60
Tal como atestiguan gran cantidad de representaciones, el enigma de los «olmecas» africanos se entremezcla con el enigma de los barbados del Mediterráneo oriental. Se les plasmó en multitud de monumentos de todos los asentamientos olmecas, en retratos individuales o en escenas de enfrentamientos.
Curiosamente, algunos de los enfrentamientos se representan como si hubieran tenido lugar en el interior de cavernas; en uno de Tres Zapotes (Fig. 61), aparece incluso un ayudante que lleva un dispositivo luminoso (en un tiempo en que, supuestamente, sólo se utilizaban antorchas).
No menos sorprendente es una estela de Chalcatzingo (Fig. 62) en donde aparece una mujer «caucásica» manipulando lo que parece un sofisticado equipo técnico; en la base de la estela hay un revelador signo de «diamante». Todo parece establecer una relación con los minerales.
Figura 61
¿Acaso los barbados del Mediterráneo llegaron a América Central al
mismo tiempo que los africanos olmecas? ¿Eran aliados, se ayudaban
entre sí, o competían por los mismos minerales o metales preciosos?
Nadie puede decirlo con certeza, pero creemos que los africanos
olmecas llegaron allí primero, y que las raíces de su llegada hay
que buscarlas en esa misteriosa fecha de comienzo de la Cuenta
Larga: el 3113 a.C.
Hemos visto la evidencia de una
fecha equivalente al 31 a.C. en Tres Zapotes, que sugiere que el
proceso de abandono de los centros olmecas, seguido por la vengativa
destrucción, pudo durar varios siglos, a medida que los olmecas iban
cediendo terreno y retirándose hacia el sur.
En la escena se puede ver también a un cautivo desnudo y con barba. Lo que no queda claro es si los guerreros están amenazando al cautivo, o lo están salvando. Lo cual deja sin aclarar esta intrigante pregunta:
Figura 63
Al menos, parece que compartieron el mismo destino.
Durante mucho tiempo, se les llamó Danzantes, pero los expertos
coinciden ahora en que representan los cuerpos mutilados y desnudos
de olmecas, supuestamente muertos durante alguna sublevación
violenta de los indígenas de la zona. Entre estos cuerpos, se puede
ver también el de un hombre con barba y una nariz semita (Fig. 64),
que, como es obvio, compartió el mismo destino de los olmecas.
Regresar a 'The Olmecs and Zecharia Sitchin'
|





 Tiene el cuerpo cubierto con un
traje ceñido, con escamas o costillas. Bajo el brazo doblado,
sostiene un objeto que el museo identifica como «la forma geométrica
de una estrella de cinco puntas» (Fig. 43). Sobre el vientre, sujeto
con correas, lleva un extraño dispositivo circular; los expertos
creen que, por algún motivo, identificaba a los que lo portaban como
dioses de las aguas.
Tiene el cuerpo cubierto con un
traje ceñido, con escamas o costillas. Bajo el brazo doblado,
sostiene un objeto que el museo identifica como «la forma geométrica
de una estrella de cinco puntas» (Fig. 43). Sobre el vientre, sujeto
con correas, lleva un extraño dispositivo circular; los expertos
creen que, por algún motivo, identificaba a los que lo portaban como
dioses de las aguas.